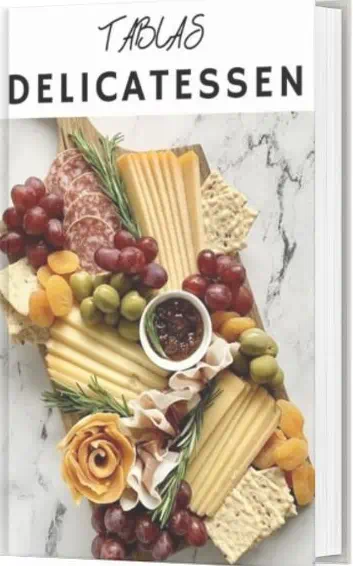El queso en la literatura – De Homero a García Márquez
El queso en la literatura: una historia de fermentación emocional
Cuando pensamos en literatura, nos vienen a la mente héroes trágicos, amores imposibles, revoluciones a medio cocer o dragones que dictan su ley en mundos lejanos. Pensamos en espadas, en besos, en traiciones. ¿Pero en queso? No, el queso rara vez se asoma en el canon literario con bombos y platillos. Y sin embargo, ahí está. Discreto, callado, casi clandestino, como esos personajes secundarios que, sin decir mucho, sostienen la trama entera.
El queso es, quizás, el alimento más literario de todos. No por su frecuencia, sino por su simbolismo. Como las mejores novelas, el queso necesita tiempo, transformación, un proceso de espera y maduración que convierte lo ordinario en sublime. Es memoria encapsulada en corteza, identidad hecha fermento.
Homero y el queso: civilización contra barbarie
Volvamos a los orígenes, a ese siglo VIII a.C. donde Homero dictaba en hexámetros la épica de un mundo recién salido del mito. En La Odisea, Ulises entra en la cueva de Polifemo y lo primero que encuentra no es al monstruo, sino a sus quesos. Filas de quesos de cabra y oveja, dispuestos con un orden que, irónicamente, sugiere civilización. Pero el monstruo que los produce carece de ella. Polifemo ordeña, cura y conserva, pero no comparte. Devora. Y esa es la diferencia crucial entre el héroe y el cíclope: uno ofrece banquetes, el otro festines solitarios.
En esa escena, Homero no solo describe alimentos: codifica una cosmovisión. El queso se convierte en una antítesis andante: símbolo de hogar frente a la intemperie, de comunidad frente al aislamiento, de cultura frente a la bestialidad.
Edad Media: queso de clausura, fe y subsistencia
Siglos después, el queso sobrevive al colapso del Imperio, a la peste y a la ignorancia. En los monasterios medievales, entre rezos y copias de manuscritos, los monjes se entregan a un acto tan sagrado como silencioso: hacer queso. No por lujo, sino por necesidad. Sin carne ni lujos, el queso aparece como el milagro diario, humilde y terrenal, que alimenta tanto el cuerpo como el alma.
En las fábulas de Esopo, un cuervo pierde su queso por vanidoso. En los cuentos campesinos, se roba, se esconde, se codicia. Porque en tiempos de escasez, un trozo de queso es un tesoro: modesto, sí, pero innegociable. Su sola presencia basta para crear trama, conflicto y lección.
Realismo: hambre con dignidad
En los siglos XIX y XX, la literatura ya no se ocupa de héroes mitológicos ni de monjes devotos, sino de gente que sobrevive. Y ahí está el queso, persistente, como una promesa mínima de humanidad. En Los Miserables, un mendrugo de pan y un trozo de queso pueden ser todo el botín de una jornada entera. En la posguerra, el queso es nostalgia. En El pan y el vino de Ignazio Silone, es resistencia.
Es curioso cómo el queso —tan silencioso, tan básico— termina por adquirir una carga moral. No es un lujo, sino un gesto de dignidad. Un símbolo de que, aun en medio del desastre, el ser humano intenta mantener algo intacto: el sabor del hogar, la rutina del cuidado, la memoria de lo compartido.
García Márquez: queso entre el polvo mágico de Macondo
Y entonces aparece García Márquez, que convierte lo cotidiano en milagro y lo real en sueño. En Cien años de soledad, entre lluvias de flores amarillas y ascensos al cielo con escoba, aparece el queso. ¿Por qué? Porque incluso en Macondo —ese universo donde todo flota, gira y desaparece— hace falta un ancla. El queso no es magia, es tierra. Es la textura conocida en medio de lo inverosímil.
En sus cuentos de exilio y pertenencia, García Márquez usa el queso como frontera sensorial: un sabor puede hacerte sentir extranjero o, al contrario, devolverte a tu infancia con un bocado. El queso aquí no es solo alimento: es brújula emocional. Una memoria encapsulada que se reactiva con el paladar.
¿Por qué queso y no pan, o vino, o miel?
Tal vez porque el queso exige paciencia. Porque no nace de un solo gesto, sino de una secuencia de cuidados. Porque huele fuerte, envejece con dignidad y nunca es igual dos veces. Porque no se impone: se deja descubrir. El pan se hornea; el queso se espera. El vino embriaga; el queso invita a pensar.
Y quizá por eso, en la literatura contemporánea, aún aparece, aunque con menos estruendo. En las novelas nórdicas donde nadie parece hablar de nada, un plato de queso delata al personaje. En las memorias de Murakami o Peter Mayle, se convierte en señal cultural, en punto de referencia sensorial.
El susurro de la literatura
El queso, en definitiva, no grita. No exige protagonismo. Pero cuando aparece, habla. Dice cosas que otros símbolos ya no pueden decir. Nos recuerda que, incluso en la ficción, los humanos seguimos comiendo, recordando, sintiendo. Que el tiempo —como el queso— a veces fermenta lo mejor de nosotros.
Así que la próxima vez que leas una novela y aparezca un trozo de queso, detente. Tal vez no sea un simple aperitivo. Tal vez sea un mensaje, un recuerdo, una promesa. Una pequeña verdad oculta entre páginas, como una lonja de historia madurada en silencio.