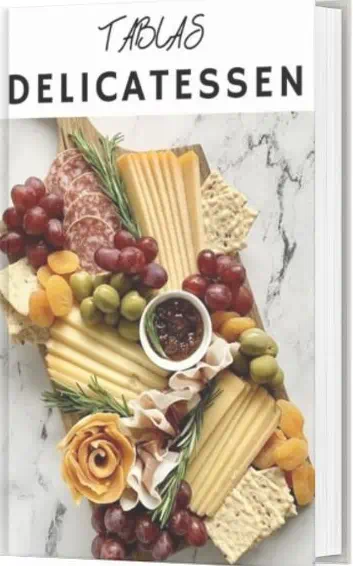Medicina y queso -Propiedades curativas atribuidas a través de los siglos
Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado en los alimentos no solo sustento, sino también remedio. Antes de la existencia de la medicina moderna, la curación se encontraba en los campos, las hierbas, los granos y, por supuesto, en los productos derivados de la leche. Entre ellos, el queso ocupa un lugar especial: un alimento ancestral que ha acompañado a la humanidad por más de 7.000 años y que, a lo largo de la historia, ha sido considerado no solo una delicia, sino también una fuente de salud y energía.
Los orígenes del queso y su vínculo con la salud
El descubrimiento del queso parece haber sido un accidente afortunado. Las civilizaciones antiguas, como los sumerios y los egipcios, ya elaboraban diferentes tipos de quesos con fines alimenticios y medicinales. En tablillas de arcilla y papiros, se han encontrado referencias que lo describen como un alimento capaz de fortalecer el cuerpo y prevenir enfermedades.
En el Antiguo Egipto, los sacerdotes y médicos lo recomendaban a los trabajadores que construían las pirámides, pues creían que proporcionaba energía y aumentaba la resistencia física. En Grecia, Hipócrates, considerado el padre de la medicina, mencionaba en sus escritos los beneficios del queso para el fortalecimiento de los músculos y la recuperación de pacientes convalecientes. Aristóteles también lo estudió, maravillado por su proceso de coagulación, que consideraba casi alquímico.
En Roma, el queso se convirtió en un alimento esencial tanto para soldados como para nobles. Plinio el Viejo documentó en su Historia Natural diferentes tipos de quesos y sus virtudes curativas: algunos para las dolencias digestivas, otros para sanar heridas o mejorar el estado de ánimo. Así, el queso comenzó a consolidarse no solo como un alimento, sino como una forma de medicina natural.
El queso en la Edad Media: remedio y superstición
Durante la Edad Media, el queso mantuvo su relevancia, aunque su papel oscilaba entre la ciencia rudimentaria y la superstición popular. Los monjes en los monasterios europeos perfeccionaron su elaboración, dando origen a muchas de las variedades que conocemos hoy. Pero más allá del sabor, lo consideraban una fuente de vitalidad espiritual y física.
En los tratados médicos medievales, el queso aparecía recomendado para fortalecer la sangre, mejorar la digestión e incluso curar la melancolía. Se creía que los quesos frescos eran más saludables, mientras que los curados podían causar «calentura del estómago», según las teorías humoralistas que dominaban la medicina de la época. Sin embargo, las observaciones empíricas de los monjes mostraban que los quesos añejos, en pequeñas dosis, ayudaban a conservar la energía en los largos ayunos religiosos.
En algunas regiones, el queso se utilizaba de forma tópica. Mezclado con hierbas o vino, se aplicaba sobre heridas para evitar infecciones, o sobre articulaciones inflamadas para aliviar el dolor. Estas prácticas, aunque primitivas, revelan la intuición humana sobre el potencial terapéutico de los fermentos y las bacterias beneficiosas.
El Renacimiento y la revolución científica
Con el Renacimiento, el estudio del cuerpo humano y de los alimentos adquirió una nueva rigurosidad. Los médicos y naturalistas comenzaron a observar los efectos de los alimentos desde una perspectiva más experimental. Se descubrió que el queso, al ser un producto fermentado, contenía sustancias que favorecían la digestión y el equilibrio intestinal.
Durante los siglos XVI y XVII, figuras como Paracelso exploraron la relación entre los procesos químicos del cuerpo y los alimentos fermentados. Aunque el queso no siempre fue comprendido en su complejidad microbiana, se lo empezó a valorar como una fuente concentrada de nutrientes esenciales: proteínas, calcio y grasas naturales.
Además, se le atribuían propiedades fortificantes. En Europa, los médicos recomendaban a los enfermos de tuberculosis o anemia consumir queso curado, por su alta densidad calórica. En Suiza y los Alpes franceses, los pastores lo consideraban un “elixir del invierno”, ya que les ayudaba a resistir las bajas temperaturas y el esfuerzo físico.
Siglo XIX: el queso entra en la medicina científica
El verdadero giro llegó en el siglo XIX, con el desarrollo de la microbiología. Louis Pasteur y sus contemporáneos descubrieron el papel de las bacterias en la fermentación y la salud humana. Se entendió entonces que el queso no era simplemente leche cuajada, sino un ecosistema vivo. Este hallazgo revolucionó tanto la industria alimentaria como la medicina.
A partir de entonces, los quesos fermentados comenzaron a asociarse con beneficios digestivos y con el fortalecimiento del sistema inmunológico. Las bacterias lácticas, especialmente las del género Lactobacillus, demostraron ser aliadas del intestino humano. Se acuñó así el concepto de probiótico, siglos antes de que se popularizara el término.
Los médicos de la época victoriana comenzaron a incluir el queso en las dietas hospitalarias. En hospitales europeos, era parte del menú para pacientes en recuperación, junto con huevos y caldos. El razonamiento era simple: el queso ofrecía proteínas, calcio y grasa en una forma fácilmente conservable y digerible.
El queso en la medicina contemporánea
Hoy en día, la ciencia moderna ha confirmado muchos de los beneficios que la tradición intuía. El queso, en especial los elaborados con fermentos naturales y madurados artesanalmente, contiene probióticos que favorecen la salud intestinal, el equilibrio de la microbiota y el fortalecimiento del sistema inmune.
Diversos estudios han demostrado que un consumo moderado de queso puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, gracias a la presencia de ácidos grasos beneficiosos y péptidos bioactivos que regulan la presión arterial. Asimismo, el calcio, fósforo y vitamina B12 que aporta son esenciales para el mantenimiento de huesos, músculos y sistema nervioso.
En el ámbito psicológico, el queso también tiene un rol interesante. Contiene triptófano, un aminoácido que estimula la producción de serotonina, conocida como la “hormona de la felicidad”. No es casual que, a lo largo de los siglos, muchas culturas hayan asociado el queso con la sensación de bienestar y placer.
Entre mito y evidencia: el queso como símbolo de vitalidad
Aun cuando la medicina moderna ha desmitificado muchas creencias antiguas, el queso sigue siendo un alimento cargado de simbolismo y tradición. En algunas culturas rurales de Europa y América Latina, todavía se le atribuyen poderes revitalizantes y protectores, especialmente los quesos artesanales elaborados con leche cruda. Se dice que “dan fuerza al cuerpo y alegría al alma”, una frase que resume el vínculo entre alimentación y salud desde una perspectiva ancestral.
La combinación de ciencia y herencia cultural nos muestra que, aunque los antiguos no comprendían los procesos biológicos detrás del queso, su intuición estaba bien dirigida. En cada porción de queso hay siglos de historia, conocimiento empírico y un delicado equilibrio entre naturaleza y técnica.
Conclusión: un alimento que cura el cuerpo y la memoria
A lo largo de los siglos, el queso ha sido percibido como medicina, alimento sagrado y símbolo de prosperidad. Desde las tablillas sumerias hasta los laboratorios modernos, ha mantenido su reputación como un producto que nutre tanto el cuerpo como el espíritu.
Hoy sabemos que su poder curativo no reside en la magia, sino en la ciencia: en los microorganismos que ayudan al equilibrio intestinal, en los nutrientes que fortalecen los huesos y en las pequeñas dosis de felicidad que libera cada bocado.
Quizás por eso, más allá de la evidencia científica, el queso sigue ocupando un lugar terapéutico en nuestra cultura: cura el cuerpo, pero también conforta el alma, recordándonos que en la simplicidad de los alimentos tradicionales se esconde la sabiduría de siglos.